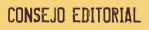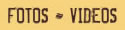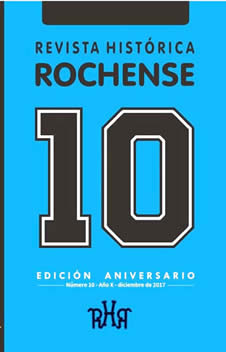Un relato de amores y odios, en los combates del Este rochense, en aquel “año de fuego” del 1897
En las primeras horas de una noche del año 1894 partía, desde los montes que circundan el arroyo Don Carlos, la carreta conducida por Cipriano Ramos, tomando rumbo al norte.
Dentro de ella viajaban Fernando Reyes y Deolinda Miraballes. El había dejado atrás a su mujer e hijos, entre ellos a Rudecindo, el hijo mayor secretamente enamorado de la Deolinda. Ella dejaba sumidos en el dolor a sus desconsolados padres y hermanos.
Los enamorados en fuga se confundían en un romance que los hacía marchar hacia una nueva vida. A él se le volvían livianos sus cincuenta años, y ella, con sus frescos diecisiete, ingenuamente soñaba con el futuro mundo que esa noche se iniciaba para los dos.
Lentamente avanza la carreta en la noche, al tardo paso de los bueyes. Enfilan rumbo a Chafalote, al alborear el día cruzan por San Vicente de Castillos y luego entran al camino de la Angostura, por el cual siguen hacia la frontera brasilera.
Enterado de la fuga, Rogelio Miraballes, hermano mayor de la Deolinda, sale en procura de los prófugos y por el camino obtiene informes de que, en la carreta y con rumbo al norte, viaja una pareja. Sigue el rastro indicado y luego se interna en la Angostura, pisándoles de cerca las huellas a los prófugos.
Pero, sobre el filo de la madrugada, el viento empieza a soplar moviendo las arenas provenientes del océano y la Laguna Negra, que circundan el camino y tapizan su senda. Rogelio pierde las huellas de la carreta. Por su parte, la pareja, más allá de la ruinosa Fortaleza de Santa Teresa, toma un desvío del camino buscando lugar apropiado para descansar, pasar el día y dar descanso a los fatigados bueyes.
Rogelio ha perdido definitivamente el rastro y al llegar al Chuy se vuelve, desandando el camino con la esperanza de reencontrar las huellas de la carreta fantasma portadora de amor clandestino y viajera de un futuro incierto…
En tierra extraña
A la puesta del sol los prófugos retoman el camino dejado la noche anterior y avanzan hacia la frontera rompiendo las tinieblas de la noche, envueltos en un silencio que sólo deja oír al suave traqueteo de la carreta y el paso blando de los bueyes. El rumor de la marcha sólo se interrumpe, de cuando en cuando, con el grito del tero y el chajá, alertas centinelas de nuestra campaña, que anuncian la aproximación de seres extraños por esos lugares.
Cuando cruzan la frontera, en el Chuy, Fernando se abraza fuertemente a Deolinda y exclama… “¡Juntos los dos por fin!… ¡y fuera del peligro!” Ella inclina la cabeza sobre el pecho, mientras las lágrimas le ruedan por el rostro. El rumbo incierto de su mañana le trae a la memoria el recuerdo de su hogar abandonado.
Siguen la marcha y se internan profundamente en el Municipio de Santa Vitoria do Palmar, pero esquivando cruzar la ciudad de ese nombre. Más tarde llegan a la Capilla del Taim, en donde pernoctan varios días para luego emprender la marcha hacia la ciudad de Pelotas, de donde la carreta de Ramos emprende el regreso a Rocha ahora vacía de viajeros.
Quiere el destino que, en la misma Fonda donde se hospedan en la ciudad de Pelotas, se encuentre Zorzal Macedo, a quien Fernando Reyes conociera, emigrado al Brasil durante la corta Revolución del Quebracho.
Macedo le propone a la pareja trasladarse a la estancia de doña Minervina Correa, ubicada en el departamento de Cerro Largo, de la que él es su mayordomo. La pareja acepta gustosa y, llegados allí, pasan a ocupar un puesto, con medianería en una majada de ovejas, encargándose, también, de los trabajos de alambradas y otras faenas camperas.
Así va pasando el tiempo y los años corren… La pareja, sin el advenimiento de ningún vástago, empieza a sentir nostalgia de sus abandonados hogares, sus pagos y amistades.
Deolinda empieza a ver en su amante la proliferación de canas y arrugas, y con ellas el anuncio implacable de los años con que él marcha a la cercana vejez, mientras ella, frente al espejo, contempla su exuberante juventud y ahora ve todo lo que no le ha brindado aquel amor que truncó todas sus ilusiones.
Una noche de fin de año se realizaba una gran fiesta en la estancia, a la que concurrieron los puesteros Fernando y Deolinda. Quiso la casualidad que hasta allí se acercara un forastero venido de muy lejos, mozo, bien puesto y de buen linaje, de nombre Joaquín Rialto Medeiros.
Encuentro y traición
Durante toda la velada, el mozo fue compañero inseparable de Deolinda, quien bailó reiteradas veces con él y mantuvieron animada charla, mientras sus cuerpos se ondulaban al compás de la música.
Al finalizar la fiesta, se encontró Deolinda con Rialto Medeiros en un rincón, solitario del jardín y, estrechándose las manos, ella le dijo: “¡Espero que pronto nos hará una visita!”
Fueron varias las visitas de Rialto al puesto de Fernando Reyes, hasta que una madrugada que éste participaba en unos trabajos de rodeo en la estancia, Deolinda y Joaquín, sobre el lomo de dos briosos corceles desaparecen con rumbo desconocido.
Al regresar Fernando y no encontrar a ninguno de los dos, vio que sus sospechas se transformaban en cruel realidad. Deolinda había encontrado en Medeiros lo que su juventud no le permitió encontrar en el taciturno y avejentado amante.
Pasaron los meses y, por más que procurara dar las huellas de la pareja, fueron en vano sus esfuerzos. Parecía que la tierra se hubiera tragado a los fugitivos.
Un día, Fernando, no pudiendo sobrellevar más sus amargas nostalgias, se apersonó a su amigo y patrón don Zorzal y le dijo: “Mañana tomamos recuento de la majada y le entrego el puesto…”, a lo que Zorzal le preguntó: “Así que se va… y ¿para dónde?, “No lo sé… – respondió Fernando con un dejo de tristeza – me voy lejos, ¡a terminar mis días con esta carga de amargos recuerdos!”
Al día siguiente, cuando todo estuvo liquidado, Fernando Reyes montó su caballo y, enfilando rumbo al sur, dejó Cerro Largo y se adentró en el departamento de Treinta y Tres. Andando, un anochecer llegó a la estancia del Coronel “Manduquiña” Carabajal y, a solicitud del dueño de casa, Fernando se quedó conchabado para participar en trabajos de campo, tropeadas y otros quehaceres.
Pero los vientos traían rumores de revolución y había que convertir en buenos pesos los novillos y las vacas. El vendaval de la guerra no se hizo esperar, y en el mes de mayo de 1897, el Coronel Manduca Carabajal recibía órdenes del gobierno colorado, a quien respondía, de movilizarse, asumiendo el mando de las fuerzas de la zona.
Chocan las divisas
Fernando Reyes, habiendo dando término a sus trabajos en la estancia, sigue rumbo al sur y, cruzando el departamento de Lavalleja, se interna en el de Maldonado, encontrándose allí con la partida revolucionaria de los “Maragatos”, que comandaba Secundino Benítez, la que se dirigía hacia Rocha. Fernando se incorpora a ella y ciñe en su sombrero la divisa blanca de la Revolución.
Por esos mismos días, en las proximidades de San Vicente de Castillos, un gaucho que se dirigía al Brasil, se encuentra con un grupo de jinetes que lucen divisas rojas, bajo las órdenes del Capitán Pedro Molina, vecino del lugar. Entran a conversar, lo apalabran, lo enrolan y, ahora, una divisa colorada luce en su sombrero, cambiando así su destino.
Aquel gaucho, que se llama Rudecindo Reyes, entra a formar parte de las tragedias de la guerra. La partida de Pedro Molina se incorpora a la del Coronel Manduca Carabajal, que iba en persecución del Comandante Benítez, cuya columna se ha visto reforzada con los hombres del temible guerrillero blanco Marcelo González de Castillos.
El Coronel Carabajal los alcanza en el paraje conocido por el “Maturrango”, iniciándose un vivo tiroteo y la persecución de las fuerzas revolucionarias, las que se dirigían a Santa Vitoria, donde cuentan con amigos.
Pero ahora, estos fugitivos, errando el camino hacia la frontera, se vieron embretados entre los bañados, esteros y sierras lindantes con la Laguna Negra. Allí, parapetado el “Indio” Marcelo con una veintena de tiradores en el Cerro de la Lechiguana, se entabla lo más recio del combate.
Cuando los revolucionarios empiezan a desbandarse en medio del retumbar de las últimas descargas, cuyos ecos van recogiendo las cumbres saturadas del olor a pólvora, el gaucho Rudecindo Reyes alcanza a ver que un hombre malherido, con pasos vacilantes, se va internando campo adentro, en los cerros de la Sierra de Risso.
Rudecindo lo sigue. Cuando le da alcance, el herido yace agonizante, boca abajo en el suelo. Lo da vuelta de cara al cielo y, con la mayor sorpresa… ¡reconoce a Fernando Reyes; ¡su padre!
Rudecindo se para de golpe, da un paso atrás y lo contempla con mirada del más profundo odio. Por su mente pasan en tropel los recuerdos: aquella fatal noche en que los abandonara, a su madre y a los tiernos hijos, para huir con la Deolinda Miraballes… ésa que inspiraba en Rudecindo un amor nunca declarado, los castigos recibidos en su infancia, el hambre y la miseria pasada junto a toda la familia y, finalmente, la hermana mayor que un día se fue a rodar con un rufián y de la que nunca se tuvo noticias… ¡Todo por culpa de aquel mal padre!
La venganza
Enervado con aquellos recuerdos, Rudecindo Reyes meditó un momento, su mirada encendida en el fuego del rencor hacia el caído, desenfunda la daga, da un paso adelante y, en el momento en que iba a ejecutar su terrible venganza, ¡se detiene!… Su padre ha terminado su agonía.
El hijo lo contempla cabizbajo. Piensa unos instantes… Sí, ahora sabe lo que debe hacer. Lo toma al padre muerto por debajo de los brazos, lo arrastra hasta una caverna cercana y allí lo deja. Es la Cueva del Tigre, cercana a San Vicente de Castillos.
Lo deja oculto en la cueva, porque, de ser hallado a la vista en campo abierto, tendría cristiana sepultura, velada por el susurro de las esbeltas palmeras y de la brisa marina del Atlántico.
Lo deja allí para que su cuerpo fuera el festín de los voraces cerdos salvajes. Los cerdos salvajes que, por los bañados y la Sierra de Risso, merodean en numerosas y temibles piaras.
¡Esa fue su venganza!
Tags: Lucas Valdés